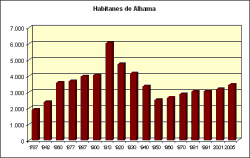| EL ECO DE ALHAMA NÚMERO 22 | ECONOMÍA |
|
Economía y Población en la provincia de Almería (1787 - 2005)Jerónimo Molina Herrera. Director del Instituto de Estudios. Fundación Cajamar. El indicador más sencillo, pero también el más fiable, para analizar la evolución de un territorio es el de la población. Si además, lo estudiamos en relación con el entorno más próximo al mismo, podemos obtener una idea muy aproximada de la evolución de su economía. En nuestro caso, hemos recogido datos de la evolución de la población en los municipios de la provincia de Almería desde 1787 hasta nuestros días. De ellos se obtienen una abundante información que pasamos a comentar ordenadamente desde los referidos al conjunto de la provincia, para descender a los correspondientes al municipio de Alhama. En esta visión de más de dos siglos, llama la atención cómo se ha ido concentrando la población en torno al núcleo de la capital de la provincia, en una clara expresión de la migración del campo a la ciudad que de modo generalizado se produce en toda Europa. Debido al escaso desarrollo de concentraciones industriales en la provincia, es la minería la que inicialmente va dirigiendo la concentración de la población en la provincia, pero manteniéndose una acusada dispersión de la población en todo el territorio. Como rasgos más característicos de la evolución de la población en la provincia destacamos de forma muy sucinta, los siguientes:
Las conclusiones que podemos sacar de esta evolución de la población, son varias:
Por su parte la población de Alhama tiene una evolución similar al conjunto de la provincia: elevadas tasas de crecimiento hasta el segundo tercio del XIX, moderado crecimiento hasta la primera década del pasado siglo, descenso del número de habitantes hasta 1970, recuperación de las tasas de crecimiento de población positivas, pero a un ritmo inferior al provincial.
Observando las dos gráficas se aprecia cómo Alhama, al igual que la mayor parte de los pueblos del interior de la provincia, queda al margen del intenso crecimiento de las últimas décadas. Sin duda esto ha sido así por la incapacidad de los almerienses de vincular el desarrollo uvero con el hortícola.
A estas adversidades hay que sumarle otras relacionadas con la política comercial del franquismo y que arrancan del período autárquico. Efectivamente, durante los años posteriores a la guerra civil y para facilitar la entrada en España de productos necesarios que difícilmente se podían obtener en el mercado nacional (caucho, especias, antibióticos…), se crearon los “derechos de giro” que eran unas concesiones administrativas que el Estado daba a los exportadores, para traer estas mercancías deficitarias en España, por un importe equivalente al valor de las exportaciones realizadas. Esto ocasionó que para muchos exportadores la actividad principal acabó siendo la importación, utilizando la actividad exportadora más para obtener derechos de giro, que para atender a su negocio de ventas en el exterior. Esto dio lugar a una importante subida de la demanda de uvas que infraccionó los precios en origen y aumentó la superficie de cultivo incluso en zonas poco apropiadas. Cuando se empezó a normalizar el comercio y aparecieron las dificultades antes aludidas, los agricultores ante la pérdida de rentabilidad de sus explotaciones, en vez de abordar una reconversión de la Ohanes hacia las nuevas variedades demandadas por los mercados, optaron por un paulatino abandono del cultivo y en muchos casos por emigración a la costa para cultivar hortalizas.
Hoy día, hay un resurgir del cultivo de la uva de mesa con variedades apirenas de gran aceptación en los mercados, que están aprovechando las redes de comercialización existentes. Las condiciones naturales de Alhama para el cultivo de este fruto son innegables y quizás estemos ante una nueva oportunidad. No obstante, la nueva agricultura de exportación, requiere unas estructuras de producción que en nada se asemejan a la tradicional agricultura familiar que fue la base de antiguos esplendores. Hoy día, la agricultura hay que abordarla desde organizaciones empresariales, muy capitalizadas y vinculadas a entidades de comercialización. En estas condiciones, estoy convencido que es viable el cultivo de la uva de mesa y que los condicionantes climáticos de la zona, siguen manteniendo sus ventajas competitivas, en los mercados, respecto a las fechas de recolección de otras procedencias. |